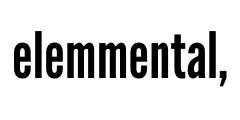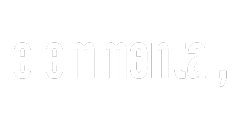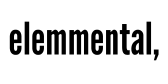Una novela con una intensa fuerza narrativa. Tibuleac trata con emoción y crudeza las relaciones maternofiliales
Buscar algo familiar como la punta de una lanza. Buscarlo mordiendo, arañando. Para sentir en el gesto la cercanía, la caricia del morder. Buscar algo familiar que rompa, que quiebre, que hienda. Porque eso era lo familiar. Lo que hendía. Lo que quebraba, lastimaba. El surco. Buscar el dolor que devuelva lo conocido.
Así busca Aleksy en este libro de la moldava Tatiana Tibuleac (Chisináu, 1978), El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes (Impedimenta, 2019).
Un Aleksy adulto, que es el que narra y rememora al adolescente que fue. Porque un médico, su psiquiatra, le prescribe escribir sobre el último verano que pasó con su madre —estas páginas—, como forma de domesticar su turbación, a la que llaman “locura”, como modo de homogeneizarlo. De sacarlo de los límites de los diferentes, y traerlo a la masa uniforme que leudamos entre todos.
¿Es locura reaccionar al dolor de la pérdida, del abandono, de la indiferencia intencional? ¿O la locura es no hacerlo y romper, quebrar, henderse por dentro, en el silencio tramposo del buen alumno?
¿Es locura una sensibilidad tan grande que raspa al rozar? ¿Y que por eso grita, rompe, desacata, aúlla a todo lo que no grita, no rompe, no desacata, no aúlla? ¿O la locura es hundirse en la aceptación resignada y autómata?
¿Hasta dónde llega la sensibilidad y dónde empieza la locura? ¿Quién pone ese límite? ¿Quién lo valida? ¿Quiénes lo refrendamos?
Este libro no plantea respuestas, subraya las preguntas. Porque, supuestamente, Aleksy está loco (y no el mundo que habita, anestesiado sin drogas, muerto sin muerte; un mundo que murió por instinto de supervivencia)
Este libro no plantea respuestas, subraya las preguntas. Porque, supuestamente, Aleksy está loco (y no el mundo que habita, anestesiado sin drogas, muerto sin muerte; un mundo que murió por instinto de supervivencia), pero nunca se etiqueta esa locura.
Y así Tatiana Tibuleac logra que no sea una locura encasillada, catalogada, de archivo. Sino una sin fronteras, que se expande hasta confundirse con lo permitido, con la “sanidad mental”. Una locura sin límites que se derrama como un vaso de leche se derrama sobre la mesa y empieza a gotear contra el piso sin que nadie haga verdaderamente nada más que mirar.
Una locura rechazada y condenada hasta que puede ser funcional. Hasta que Aleksy crece y empieza a pintarla, los monstruos que lo habitan. Pintarla para sanar, le dicen, para anestesiar su violencia, pero en realidad buscan anestesiarse ellos, los médicos, compradores, galeristas…
Aleksy crece y, también él, como toda disidencia o diferencia, es absorbido por el sistema para hacerlo funcional a éste. Le es útil para alimentar los demonios interiores de las personas, de manera que se mantengan callados, silenciados.
Porque Aleksy pinta y vende y alcanza la palabra fama. Y entonces Aleksy da de comer con el horror de sus cuadros a las bestias interiores que todos portamos, para que sigan inmóviles dentro nuestro. Y sale en revistas, en televisión, lo cansan a entrevistas. Porque se necesita mucho alimento para mantener a la bestia silente, a la parodia en pie. Para mirar el horror fuera nuestro y sentirnos a salvo: está fuera.
Muchas entrevistas.
Pero, claro, ninguna que pregunte lo que duele, lo que desenmascara. «La pregunta más frecuente en mis entrevistas —narra Aleksy, escribe Tatiana; y yo lo anoté en mi cuaderno— es dónde y cuándo empecé a pintar. Es una pregunta estúpida, en mi opinión, y sin sustancia. Mucho más interesante sería preguntarme por qué empecé a pintar». Pero esa pregunta haría mirar dentro de Aleksy y nadie quiere mirar ahí, porque nadie quiere mirarse ahí.
Un libro que cuenta sin contar, sin desvelar del todo. A pesar de la brutalidad con la que se dice lo que se dice.
Un libro que cuenta sin contar, sin desvelar del todo. A pesar de la brutalidad con la que se dice lo que se dice. Y esto, el decir ferozmente y, aun así, no terminar de decir, hace intuir una profundidad de lo brutal a la que nos negamos a asomarnos. ¿Es posible sanar o sanar es enloquecer siempre un poco?
Siempre me negué a las historias brutales o intencionalmente transgresoras o gratuitamente provocadoras. No pude con Nothomb, con Palahniuk, nunca vi Joker ni la veré. Pero este libro cayó a mis manos por casualidad, porque no lo hubiera elegido y me lo hubiera perdido.
Lo estaba leyendo una amiga que visitaba. Leí la primera página y no pude parar. Te seduce y te traga en las primeras oraciones, al mismo tiempo que te empuja y te quema: «Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió treinta y nueve años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento».
Decidimos, entonces, con mi amiga, que durante mi estadía intercambiaríamos los libros que estábamos leyendo. Me fui a los dos días y no lo había terminado. Volví a casa con una sensación de vacío. Necesitaba ese libro. Necesitaba leerlo hasta el final. Y no cuando mi amiga lo terminara. Ahora. Entonces. En ese instante. Como un día despertar y descubrir que existe el agua. Que la habías necesitado siempre, aunque no lo supieras. Por frases como: «Los ojos de mi madre eran campos de tallos rotos». Hasta que no tuve el libro para mí, esa sensación continuó. Y, al tenerlo, ya no pude parar.
No quiero decir más de este libro porque no quiero catalogarlo, encasillarlo, decir lo que él no dice. Y que quizás no dice porque entiende que no hace falta. Que no hace falta que sigamos jugando a los desentendidos.
Pero puedo decir lo que está después, lo que provoca, el estado en el que te deja. O en el que me dejó a mí. Y es éste, el de estas palabras correcamineadas en este texto.
Escribo esta reseña con el libro al lado, pero cerrado. Me mira. Porque es borde de abismo. Porque, cuando se está dentro, no se puede dejar de leer. Pero cuando salís, cuando lo terminás, lo mirás de reojo, porque ahí, en ese artefacto de 247 páginas, están encerrados, sí, los monstruos de Aleksy, pero los nuestros también. Y abrirlo es liberarlos. Dejarlos gritar, romper, desacatar, aullar.
Es el borde de un abismo al que es necesario saltar. Aunque nos quebremos en la caída. La cara, la dentadura entera. Porque si no lo hacemos, sin esa fractura, seguiremos siendo siempre solo buenos alumnos que admiramos el arte de un “loco” sin atrevernos a implicarnos verdaderamente. Porque necesitamos perder la cara; más ahora, que la escondemos como nunca.
Este libro no es los cuadros de Aleksy, que se miran para decir están fuera, los monstruos de la tristeza y el desespero están fuera. Allá, no acá.
No es una novela funcional. Porque despierta, en lugar de acallar, adormecer, hipnotizar; despierta el rugido. Porque este libro grita: No. No está en mí.
Tatiana Tibuleac, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Traducción: Marian Ochoa de Eribe. Impedimenta, 2019. 247 páginas. 20,50 €