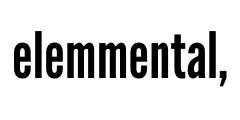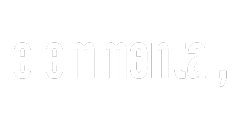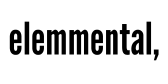Nuevos comportamientos surgen de los intercambios masivo de datos en la era digital. El mundo ha cambiado y con él la manera de pensar la ética
En 2007, la llegada de un novedoso teléfono móvil táctil revolucionó el mundo. Desde el iPhone, la cantidad de redes sociales y su uso masivo no ha hecho más que crecer. Ha revolucionado el mundo digital. El ordenador se ha convertido en un elemento auxiliar en nuestras vidas, más útil como activo de laboral que para la comunicación flexible.
La era digital ha iniciado un periodo en el que conceptos como «viral», «cultura de la cancelación» o el «uso de datos» son parte de nuestra cotidianeidad. Tanto es así que instituciones como la Comisión Europea o el Senado de los Estados Unidos ya han comenzado a poner cartas en el asunto con la nueva Ley de Datos.
Es un hecho: ya no nos relacionamos igual que hace una década. Y nuestros datos fluyen, incesantes, hacia alguna parte donde se almacenarán, con fines casi siempre desconocidos. En un mundo dominado por la interacción con pantallas, en el que el desarrollo de la inteligencia artificial parece imparable, ¿hay lugar para la ética?

Ley, ¿y desorden?
El primero de los grandes dilemas éticos nos concierne a nosotros como usuarios: aceptamos las condiciones de uso de las aplicaciones sin leérnoslas.
Hasta la implantación del entorno digital, la vida analógica estaba regida por la ley. Las normas de cada país, por supuesto. La conectividad masiva que sostiene la aldea global, en cambio, está regida por normas equiparables a contratos legales que los usuarios firman al utilizarlas. Es decir, la vida digital es una doble fantasía: lejos de ser más libres, de estar más cerca unos de otros, ahora estamos doblemente encorsetados.
Las leyes civiles, las fronteras y las limitaciones de tránsito entre países siguen existiendo casi inalteradas. Por el contrario, nuestros datos y nuestra actividad están sometida a los designios cambiantes de empresas con sede, casi siempre, en el extranjero.
Basta leer las condiciones de uso de redes populares como Instagram, Twitter o Whatsapp para percatarnos de esta dicotomía: cuando quieran, pueden cambiar estas normas.

Muy astutamente, esta serie de normas se erigen en una permanente contradicción conceptual. Rigen severamente a los usuarios de la comunidad digital, provocando dolo al cancelar comentarios, cuentas o negocios, como sucede en plataformas como Facebook o Amazon.
Sin embargo, desde las firmas digitales se venden como cláusulas mercantiles equivalentes a las que rigen el proceso de compra en una tienda física. La cuestión es que la fiabilidad del sistema legal, al menos en democracia, queda rota para la esfera digital.
Países como Estados Unidos ya han declarado sus dificultades para imponer criterios concretos a esta esfera de la vida privada y pública de la ciudadanía. Simplemente, cumplen la ley como producto, pero dentro de cada red social, los derechos civiles desaparecen. Es una voluntad oligárquica, la de quienes rigen cada empresa, la que impera.

Socialización, percepción y adición
Son constantes las quejas que podemos leer entre nuestros contactos en esta clase de ágora. Cuentas suspendidas por publicaciones tabú, fotos de pezones femeninos que son censuradas o denuncias en medio de la vorágine del momento. Sin embargo, a pesar de la desprotección entre los algoritmos y revisores humanos que toman esta clase de decisiones, nos seguimos quedando en las redes. ¿Por qué?
Desde la psicología, cada vez más expertos lo tienen claro: por adición. Las redes sociales están diseñadas para que las interacciones nos produzcan fogonazos químicos de neurotransmisores, y que sintamos placer al utilizarlas.
La sensación de que recibimos la aprobación de la comunidad en forma de «likes» invoca la necesidad humana de socializar. A ello hay que sumarle unos algoritmos creados para adaptar los contenidos a su interés, amén de una continua cascada de notificaciones. La persona es producto en el ágora digital, donde no existe más ética que la del mercado y las ansias de riqueza de sus propietarios.

La inteligencia artificial y nosotros
Sin embargo, no es cierto que el mundo cibernético pueda llegar a ser sustituto del real. Ni siquiera lo es en la manera que nos relacionamos. Es lógico si nos paramos a observar que toda interacción está contextualizada a unas circunstancias. Es física, es termodinámica, es filosofía.
Los modales que habíamos aprendido, así como las normas morales que rigen la convivencia, no tienen nada que ver con las exigencias del orden digital.
En la vida fuera de las pantallas, rige la corporalidad. La voz, los gestos, la mimesis, todo ello nos expone a los otros y nos conecta. Lo que una palabra –o un silencio– esconde al interlocutor lo puede revelar un gesto desafortunado.
Por otra parte, nos sentimos más responsables de la integridad física, así como en la percepción humana de la presencia de los otros. Como nuestros cerebros priorizan la información visual, la naturaleza humana se subraya en el momento en que lo asociamos en imagen a una forma humanoide. Y con ella, vinculamos el resto del paquete ético y moral.
Es por esta razón que los desarrollados de inteligencia artificial se esmeran en integrarla en interfaces que reaccionen como las personas. Dilemas como el de la novia, en el que programas como ImageNet señalaban fotos de novias como arte, según la cultura de procedencia, revelan esta cuestión.
También que la inteligencia artificial se nutre de nuestra conciencia ética. Así, programas entrenados para emular a personas difuntas logran imitar su forma de expresarse. O desarrollan una espontánea argumentación racista. Nuestros fantasmas aparecen regurgitados, con la asepsia del silicio, ante nuestras pantallas.
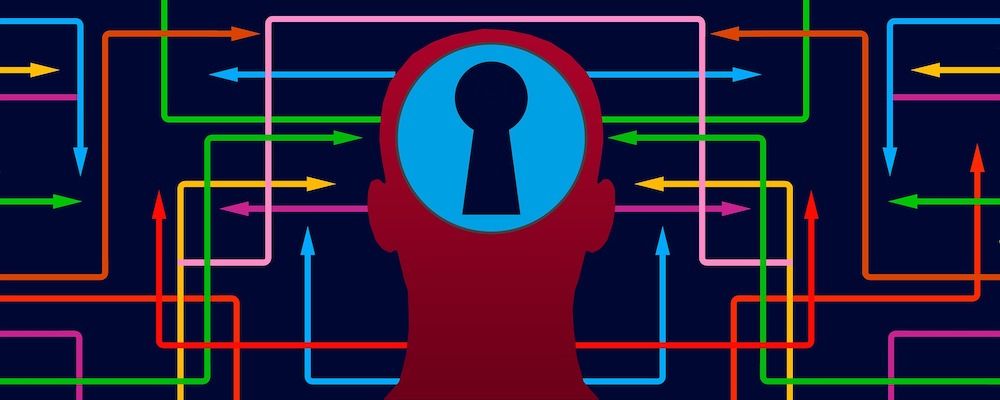
Manipulación e Internet
En el orbe digital nos sentimos más seguros ante la reacción ajena, y eso nos hace ser categóricos. El interlocutor ya no es un humano, es un «negacionista», «colonialista», «derechón» o un «rojo», por ejemplo.
No sólo las empresas tecnológicas nos manipulan impulsando debates al interés de su financiación, escondiendo noticias y fomentando otras. También gobiernos e instituciones multiplican las fakes news, que si bien muchas no son falsas, son deliberadamente adulteradas. Un principio retórico que alimenta el esplendor de las artes escénicas pero que, por el contrario, se vuelve peligroso en la red. Basta comprobar la existencia de granjas de bots y su demostrada injerencia en procesos electorales para justificar la alarma.
Por otra parte, mirar al semejante no como un ser humano, sino como «algo» con lo que conversamos tiene implicaciones de ética más que cuestionable. Fomenta el discurso extremista. No es de extrañar que la sociedad se polarice, fomentando una violencia que evoluciona desde la palabra a la acción física de manera alarmante. Es el caso de la constante agresividad que se observa en redes sociales ante la discrepancia, y en especial del linchamiento público.
Pero lo es igualmente de los reclutamientos terroristas y de la cibercriminalidad. ¿Recuerdan aquellos correos electrónicos de princesas africanas millonarias?
Ahora, con las wallet en el móvil, aquellos intentos de estafa se antojan casi un juego de niños. Más fácil resulta caer en un SMS fantasma o que una aplicación que simula ser oficial y, al descargarla, nos robe dinero de la cuenta corriente.

Metaverso, avatares e identidad
Si he hablado de la corporalidad como medio que favorece el reconocimiento mutuo entre seres humanos, la expansión del medio digital es aún más reveladora. El desarrollo del metaverso desde distintas plataformas y empresas promete imitar casi a la perfección el entorno físico, pero ello conlleva la creación de avatares. Proyecciones de nuestra imagen que es reconocida como nosotros.
¿Qué sucederá cuando estos «cuerpos digitales» sean disueltos? ¿O si la persona física muere? ¿O la cuenta cancelada? ¿Cuáles serán las afecciones que causarán a la mente de los usuarios? ¿Y los costes sociales y económicos, más allá del impacto emocional? ¿Estarán nuestros recuerdos y pensamientos a salvos de los depredadores digitales?
Estas preguntas de difícil respuesta aún se enrocan más cuando se advierte que en el futuro se quiere conectar el cerebro con Internet. No obstante, todas ellas convergen en un mismo principio: mientras no existan leyes internacionales que regulen estos ambientes digitales, la democracia se deshilachará.
Y no es una amenaza. Cuanto más vivamos volcados en las caprichosas oligocracias digitales, más educaremos nuestra mente hacia la tolerancia del autoritarismo. Que traslademos la arbitrariedad de las plataformas sociales a la realidad es cuestión de tiempo, salvo que los gobiernos empiecen a tomar cartas en el asunto.

La ética, tan necesaria como siempre
Las carencias en desarrollo ético de nuestro tiempo son las que se ven reflejadas en este ámbito. Sin embargo, la deshumanización que se infiere desde estas plataformas favorece aún más el sesgo interesado. Y esto es realmente negativo para el progreso social y humano de la sociedad.
El control ético requiere de tres niveles: un compromiso individual, un diálogo intelectual que desarrolle la disciplina y una aplicación social. La fluidez de la conciencia personal hacia el diálogo y la influencia política mediante el consenso son el vehículo en el que fluye la ética.
Así que si no queremos soportar ciertas condiciones que consideremos perniciosas, deberíamos abandonar aquellas redes que consideremos racionalmente que no respetan nuestros derechos. Y luego participar del discurso público con formas más o menos analógicas.
Sólo mediante el compromiso de todos los actores sociales podemos tejer un futuro prometedor. Y eso nos incluye a nosotros, los ciudadanos de a pie. A cada persona.